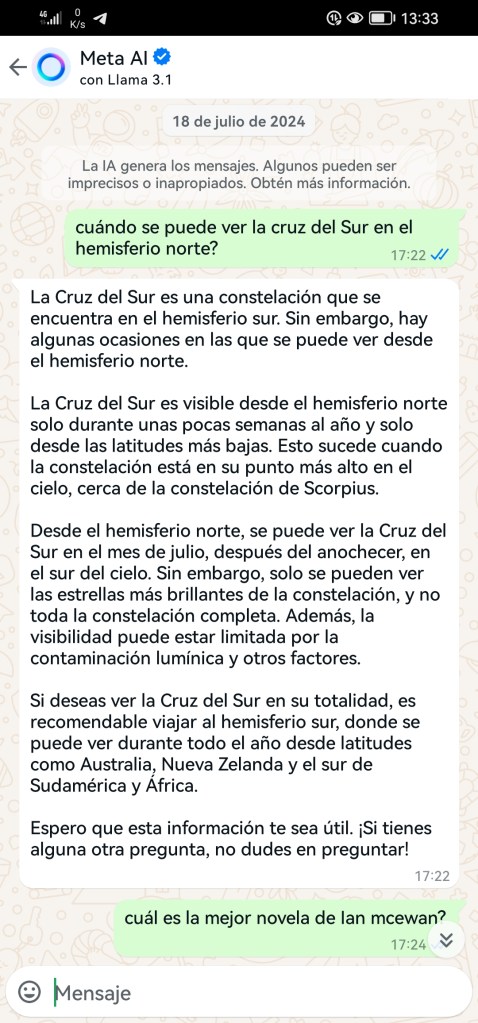El problema de cómo ser alguien en la vida, de cómo labrarse un cierto estatus social, para ocupar un lugar en el mundo —problema que tiene al hombre ocupado desde que nace hasta que muere—, a la mujer promedio, comparativamente hablando, la tiene sin cuidado. Nace con el problema resuelto, al menos en su parte más delicada y compleja, que es la existencial: ella reproduce a la especie.

El problema está resuelto para ella también, desde el momento en que elige al marido adecuado, aquel congruente con lo que ella puede ofrecer y —desde luego— si no es una feminista inteligente que renuncia a la maternidad a los 22, se arrepiente a los 42 y entonces un día decide dar a luz a un perro, al que pone un mameluco, le truena los dedos y lo llama «guapo».

Lo anterior explica la eterna —y hasta cierto punto, normal— dinámica de convivencia y rutinario desencuentro doméstico en no pocas parejas: mientras que ella no ve inconveniente en que los dos pasen sus ratos libres pidiendo comida a domicilio, viendo series de TV o películas taquilleras y saliendo de vacaciones «con amigos» a lugares turísticos chatarra pero aptos para sacarse selfies (como el festival del globo en León, Guanajuato), él —si es un hombre promedio genuino— tarde o temprano experimentará la sensación de estar perdiendo un poco su tiempo al lado de ella y su